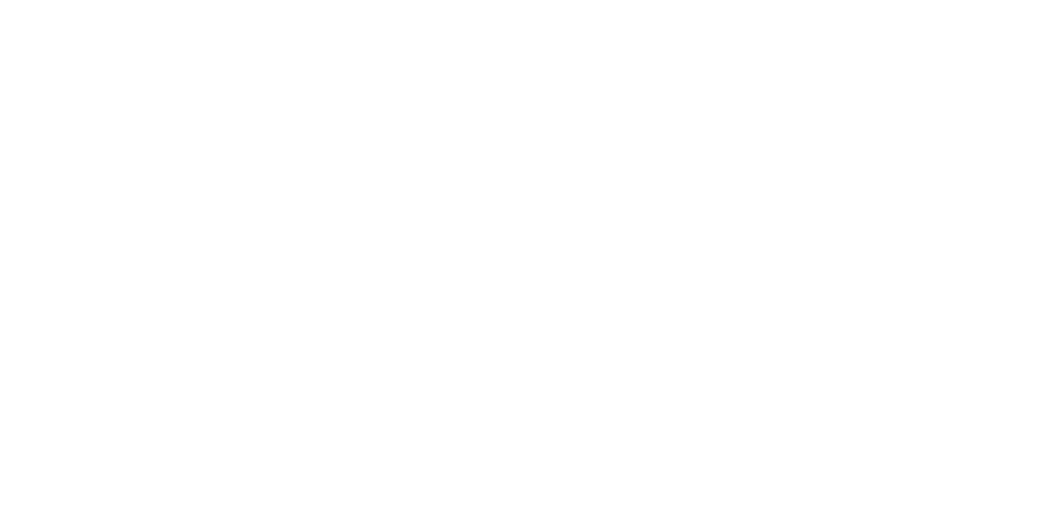Vivimos en la era de la hiperconexión, donde cada día recibimos miles de estímulos informativos. Noticias, vídeos, memes, opiniones y titulares nos llegan a través de redes sociales, plataformas, motores de búsqueda y notificaciones push. Pero en medio de ese volumen informativo… ¿sabemos realmente qué estamos consumiendo?
En este entorno digital, comunicar ya no es simplemente transmitir un mensaje: es navegar entre algoritmos, audiencias fragmentadas y flujos de información que no siempre son veraces. Y por eso, hoy más que nunca, necesitamos comunicadores formados, críticos y conscientes del nuevo ecosistema mediático.
Estudiar un grado en comunicación implica comprender cómo se construye la opinión pública, cómo operan las plataformas digitales y cuál es el rol de los medios en la sociedad actual. En grados como el que ofrece la Universidad del Atlántico Medio, el objetivo no es solo enseñar a comunicar, sino formar profesionales capaces de intervenir en este entorno de forma ética y estratégica.
El nuevo ecosistema mediático: la información ya no la controlan los periodistas
Hace apenas dos décadas, los medios tradicionales eran los principales responsables de decidir qué era noticia y qué no. Hoy, esa responsabilidad se reparte entre algoritmos, tendencias y plataformas automatizadas. Google, TikTok, YouTube, X o Instagram determinan qué contenidos se ven más, qué se viraliza y qué cae en el olvido.
Los algoritmos, por definición, no tienen criterio ético. Su lógica es matemática: premian el engagement, el tiempo de visualización o los clics. Esto ha generado un ecosistema donde la polémica y la desinformación a menudo reciben más visibilidad que el contenido contrastado. Y no es algo menor. Según un estudio del MIT (Massachusetts Institute of Technology), las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas que las verdaderas. La razón: apelan a la emoción, al sesgo y a lo sensacional.
Aquí es donde entra en juego el nuevo perfil del comunicador: profesionales que no solo dominen las herramientas digitales, sino que sepan interpretar el impacto de los algoritmos en la percepción pública. Que entiendan qué significa comunicar en un entorno gobernado por sistemas automatizados que no tienen responsabilidad editorial.
La desinformación: un problema global que exige nuevos perfiles profesionales
Las fake news ya no son una anécdota. Son un arma política, una herramienta comercial e incluso un negocio. A través de redes sociales y páginas web disfrazadas de medios, circulan teorías conspirativas, noticias manipuladas, bulos de salud o contenido engañoso con apariencia profesional.
Ejemplos recientes:
Durante la pandemia, se difundieron bulos sobre vacunas, tratamientos falsos y teorías negacionistas que afectaron la salud pública. En contextos electorales, como el de EE. UU., Brasil o España, se han detectado campañas masivas de desinformación con bots, cuentas falsas y deepfakes. Empresas y figuras públicas han sufrido crisis reputacionales alimentadas por vídeos alterados o frases sacadas de contexto.
Este fenómeno requiere una nueva generación de comunicadores: capaces de identificar patrones de desinformación, aplicar técnicas de fact-checking, usar herramientas de verificación de imágenes y comprender cómo operan las campañas de manipulación digital.
No es exagerado decir que la lucha contra la desinformación es uno de los grandes retos de nuestra generación. Y quienes estudian comunicación y medios tienen un papel decisivo en esa batalla.
Formar comunicadores que piensen, analicen y cuestionen
La carrera de comunicación ha evolucionado mucho. Ya no se trata solo de saber redactar una nota de prensa o presentar un informativo. Hoy, los planes de estudio incorporan asignaturas como:
Verificación de información y periodismo de datos. Comunicación digital multiplataforma. Visualización de información y diseño interactivo. Narrativas transmedia y storytelling digital. Inteligencia artificial y análisis de audiencias digitales.
En grados como el de la UNAM, además de una formación técnica sólida, se pone especial énfasis en la ética, la responsabilidad social y el pensamiento crítico. Porque no se trata solo de trabajar en medios: también hay que saber interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor, cuestionar discursos dominantes y construir relatos que aporten valor a la sociedad.
Y por supuesto, también se aborda el área de la comunicación audiovisual, clave en un mundo donde lo visual predomina. Los estudiantes aprenden a crear contenido con impacto, desde una entrevista hasta un vídeo de TikTok con estrategia narrativa.
La universidad como espacio de reflexión y entrenamiento profesional
Las universidades no pueden quedarse al margen de esta transformación. Formar a futuros comunicadores es formar a quienes tendrán en sus manos la capacidad de influir en lo que la sociedad cree, piensa y comparte.
Por eso, un grado de comunicación actual debe combinar:
Contenidos teóricos sobre medios, política, cultura digital.
Formación práctica en redacción, diseño, audiovisual, redes sociales y análisis de datos.
Proyectos reales que conecten a los estudiantes con el entorno profesional.
Espacios de debate donde se cuestione el impacto de la tecnología, los algoritmos y la desinformación.
La Universidad del Atlántico Medio, por ejemplo, ofrece una experiencia académica integral en la que el aula es un laboratorio de ideas, de pruebas, de ensayo-error… y de construcción de identidad profesional.
Comunicar con responsabilidad en un mundo gobernado por algoritmos
El poder de los medios ha cambiado de manos. Hoy, una app puede definir qué pensamos sobre un tema antes de que siquiera nos lo planteemos. Por eso, formar a profesionales en ciencias de la comunicación no es solo necesario: es urgente. No necesitamos más ruido. Necesitamos voces formadas, rigurosas y comprometidas con el valor de la verdad. Comunicadores que entiendan cómo funciona el sistema, pero que sepan ir más allá de él.
El grado en comunicación no es solo una formación para trabajar en prensa, radio o televisión. Es una puerta hacia todas las áreas donde la palabra, la imagen y el mensaje construyen realidades: desde instituciones y empresas, hasta redes sociales, agencias o proyectos de comunicación para el cambio social.
Porque sí: comunicar, hoy más que nunca, es un acto de responsabilidad.